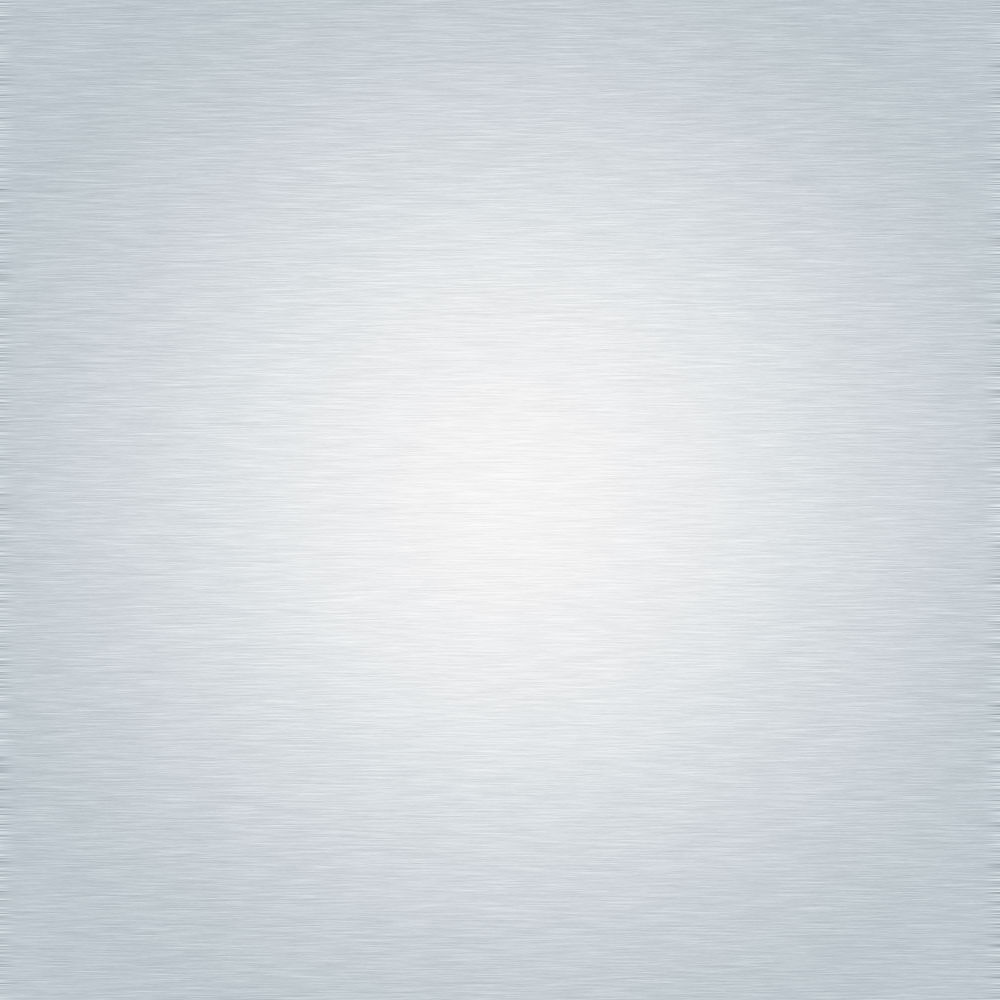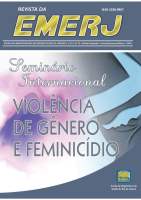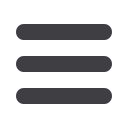

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 66 - 81, jan. - mar. 2016
79
venio de Estambul de 2011, también procedente del Consejo de Europa,
propone a los Estados firmantes tipificar la violencia sexual e incluye “el
hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no
consentidos con un tercero” (art. 36,1, 3) – que pudiera servir de referen-
cia - pero no reserva ningún espacio propio a estos ataques cualificados.
Pueden ser días, meses o años en un régimen insoportable de cosificación
personal que en mi país se llama eufemísticamente “proxenetismo coerci-
tivo” y se castiga con penas – casi simbólicas - de dos a cinco años (art. 187
CP) mientras la trata se conmina con otras, mucho más graves, de cinco a
ocho años (art. 177 bis CP). Cabría preguntarse si es que hay más violencia
de género en el traslado involuntario de esas mujeres de un lugar a otro
que en el ataque prolongado a que después se les somete en su digni-
dad y en sus derechos humanos más personales, ¿por qué uno y otro se
camuflan bajo la única voz de trata como único sinónimo de esclavitud?.
Hay algún juego perverso en tanto artificio que, una vez más, sitúa a sus
víctimas en un lugar subalterno, de máxima impotencia e indefensión.
Propongo buscar nuevos nombres capaces de expresar la extrema
violencia de esas conductas de explotación que degradan y devastan lo fe-
menino. Huyendo de la idea de que la prostitución forzada sea una suma
“abstracta” de actos sexuales impuestos, podría hablarse, por ejemplo,
de agresiones sexuales o de violaciones continuadas que son los términos
con los que nuestros respectivos códigos penales traducen esa violencia
sexual de carácter incierto y cuyas penas serían más proporcionadas pues
no bajarían de los seis a diez años (art 179/180 CP español; art. 213 CP
brasileño). Pero, al menos en mi país, esta es una oportunidad que doctri-
na y jurisprudencia rechazan aduciendo meros artificios formales, como
la falta de concreción necesaria de esos ataques duraderos a la libertad
sexual o de inmediatez y condicionamiento causal entre los medios vio-
lentos empleados y la concreta acción sexual provocada, poniendo de
manifiesto la dificultad de trasladar propuestas que tienen una evidente
carga de género al lenguaje tosco y formalizado del derecho penal y de
sus aplicadores.
Pero hay todavía otra vía posible, que sería interesante estudiar
para trasladarla a nuestros respectivos Derechos. Se trata de un viejo con-
cepto que hunde sus raíces en la Convención de Ginebra de 1956 y que,
quizás, podría dar nombre a esas situaciones insoportables de anulación
de la personalidad y de sometimiento a la voluntad de otros. Me refiero