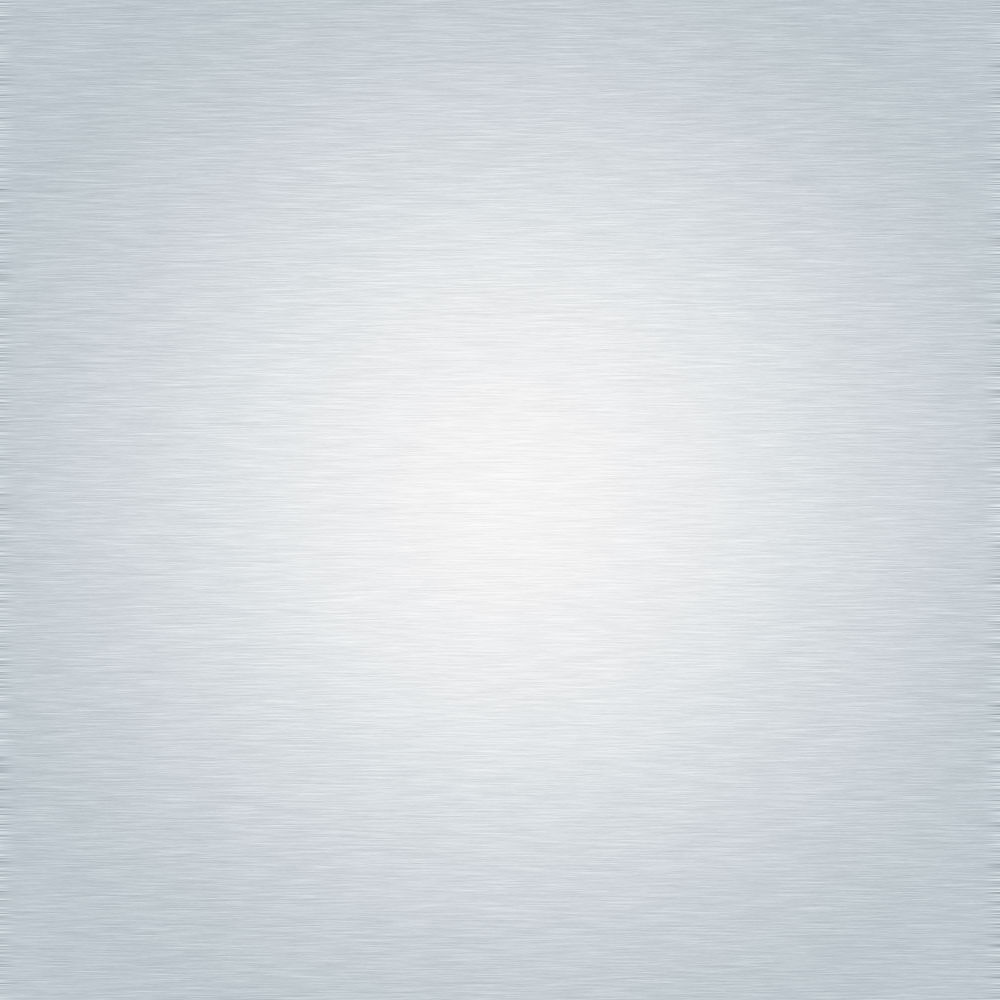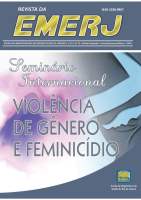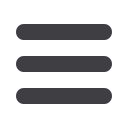
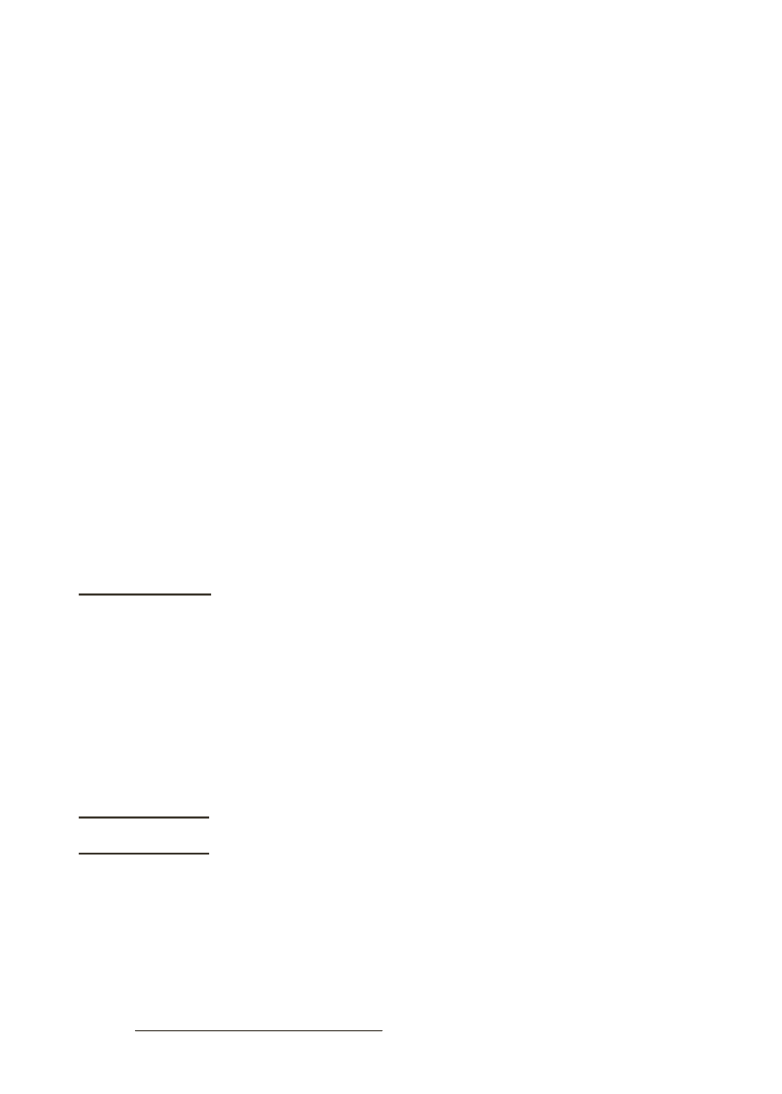
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 41 - 65, jan. - mar. 2016
42
adelante Ley Integral), que creó figuras género específicas para proteger a
las mujeres frente a las agresiones violentas provenientes de sus parejas
sentimentales. Pero, a diferencia de la corriente latinoamericana, aquí se
apostó por reforzar la tutela frente a las formas menos graves de violen-
cia, en el convencimiento de que son el inicio de un ciclo más intenso
que puede desembocar en importantes daños físicos o psíquicos para las
víctimas. Por eso se crearon agravantes de género en delitos tales como el
maltrato de obra que no produce lesiones, las lesiones leves o las amena-
zas y coacciones también leves
4
y, en cambio, no se pensó siquiera en un
delito específico de feminicidio
5
. En cualquier caso, lo cierto es que, tras
superar numerosas cuestiones de inconstitucionalidad
6
, las figuras género
específicas se han consolidado en el Derecho penal español y los tribuna-
les de justicia las vienen aplicando con asiduidad desde hace más de diez
años. Por eso he pensado que la experiencia acumulada en España en esta
materia puede resultar útil para evaluar los pro y contra de una opción
legislativa que, pese a no estar exenta de polémica, sigue difundiéndose
rápidamente en el Derecho comparado.
4 En el Código penal español la agravante de género se define en los términos siguientes: "si la víctima fuere o
hubiere sido esposa o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectivi-
dad, aun sin convivencia", y aparece asociada a los delitos de lesiones (art. 148.4º); lesiones leves y maltrato de
obra (art. 153); amenazas leves (art. 171.4) y coacciones leves (art. 172.2). La LO 1/2015, de reforma del Código
Penal, ha ampliado el catálogo de delitos relacionados con el género, si bien en este caso no se hace referencia
a - "la mujer" como sujeto pasivo específico. Así encontramos el nuevo
delito de acoso
del art. 172 ter CP, en el
que se castiga a quien "acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, de modo que altere
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana", actos tales como vigilarla, perseguirla o buscar su cercanía física;
establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o hacer uso indebido de sus datos
personales. O también el tipo agravado del nuevo
delito de ciberacoso
del art. 197.7 CP, en el que se sanciona al
cónyuge o conviviente (actual o pasado) que "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio
o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemen-
te la intimidad personal de esa persona".
5 Sobre la falta de necesidad de crear un delito de feminicidio en el Derecho español véase, LAURENZO COPELLO,
Patricia, "
Apuntes sobre el feminicidio",
en
Revista de Derecho Penal y Criminología
, 8/2012, p. 137 y ss.
6 La creación de las agravantes de género dio lugar a una fuerte contestación por parte de amplios sectores de la
doctrina y la jurisprudencia que entendieron vulnerado el principio de igualdad porque el incremento punitivo iba
dirigido únicamente a los hombres. La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo, rechazó estos
argumentos sobre la base de una diferencia cualitativa en las agresiones contra las mujeres debido a que responden
"a un arraigado tipo de violencia que es manifestación de las discriminación, la situación de desigualdad y las relaci-
ones de poder de los hombres sobre las mujeres". Véase al respecto LARRAURI PIJOAN, Elena,
"Igualdad y violencia
de género",
en "
Indret
"
1/2009, p. 8 y ss.; también, ACALE SÁNCHEZ, María, "
Análisis del Código penal en materia de
violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva transversal",
en
Revista Electrónica del Departamento
de Derecho de la Universidad de La Rioja
(REDUR) 7/2009, p. 38 y s.