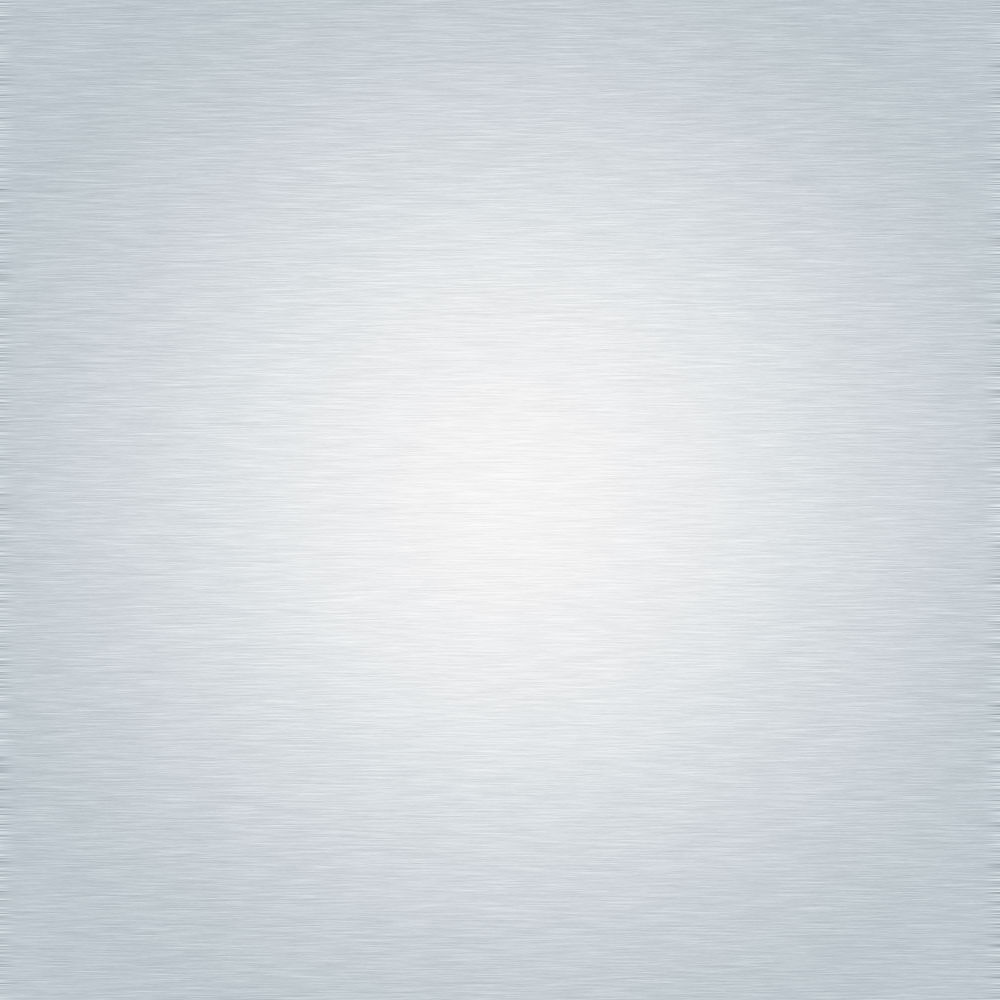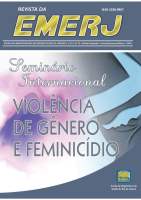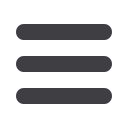

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 66 - 81, jan. - mar. 2016
70
mento siempre es el mismo: “el reconocimiento implícito de la situación
de vulnerabilidad en que se encuentran sus víctimas” (Maciel, 2012), lo
que permite identificar un perfil de género implícito que apunta a las mu-
jeres y a las niñas como víctimas preferentes. El ideario oficial de las políti-
cas de enfrentamiento del tráfico sexual (Brasilia, 2011) despeja cualquier
duda en ese sentido al calificarlo como “una grave violación de derechos
intrínsecamente relacionado con la violencia y la discriminación de gé-
nero (violencia sexual)… que estigmatiza a las mujeres como mercancías
exóticas y erotizadas y las reducen a la subalternidad”. O también cuando
destaca las raíces de desigualdad socioéconómica, de pobreza, precarie-
dad laboral o escasas expectativas profesionales que afectan a muchas
mujeres que emigran, como causa y consecuencia de su existencia.
Y es que resulta difícil cuestionar, hoy en día, que el aumento de
las migraciones a partir de la década de los años ochenta del pasado si-
glo, es uno de los efectos reconocibles de los excesos del neocapitalismo
mundial y del creciente deterioro que provoca en las condiciones de vida
de las economías periféricas. Como también, que los mecanismos estruc-
turales de exclusión social, propios de los actuales contextos neoliberales
de globalización, se refuerzan en el caso de las mujeres. Se ha utilizado la
afortunada expresión de Sur Global para referirse a las trabajadoras no
sólo del sur geográfico sino también del norte, integradas en muchos sec-
tores marginados procedentes de espacios urbanos periféricos, sectores
informales de la economía, de la inmigración ilegal, en trabajos a tiempo
parcial o en trabajos de la economía sumergida (Fariñas, 2006), en suma,
un proletariado feminizado, dentro o fuera de sus países de origen, que
es una respuesta a la feminización de la pobreza y de la feminización de
la fuerza de trabajo en condiciones de máxima discriminación. No es de
extrañar que, entre la diversidad, importantes sectores del abolicionismo
brasileño estén constituidos, preferentemente desde principios de la dé-
cada del 2000, por coaliciones de mujeres aunadas frente al avance neo-
liberal en el seno de los movimientos antiglobalización (Piscitelli, 2012).
Lo que es difícil de entender es que, desde su anticapitalismo, estas femi-
nistas compartan espacio ideológico con quienes, desde la iglesia u otras
organizaciones no gubernamentales más convencionales, mantienen un
discurso, más o menos renovado, de victimización indiscutible para las
trabajadoras sexuales. Ni la vieja idea de trasgresión moral en desuso, ni
tampoco la más moderna de violencia sexista están en condiciones de
argumentar en favor del desconocimiento de la autodeterminación sexual