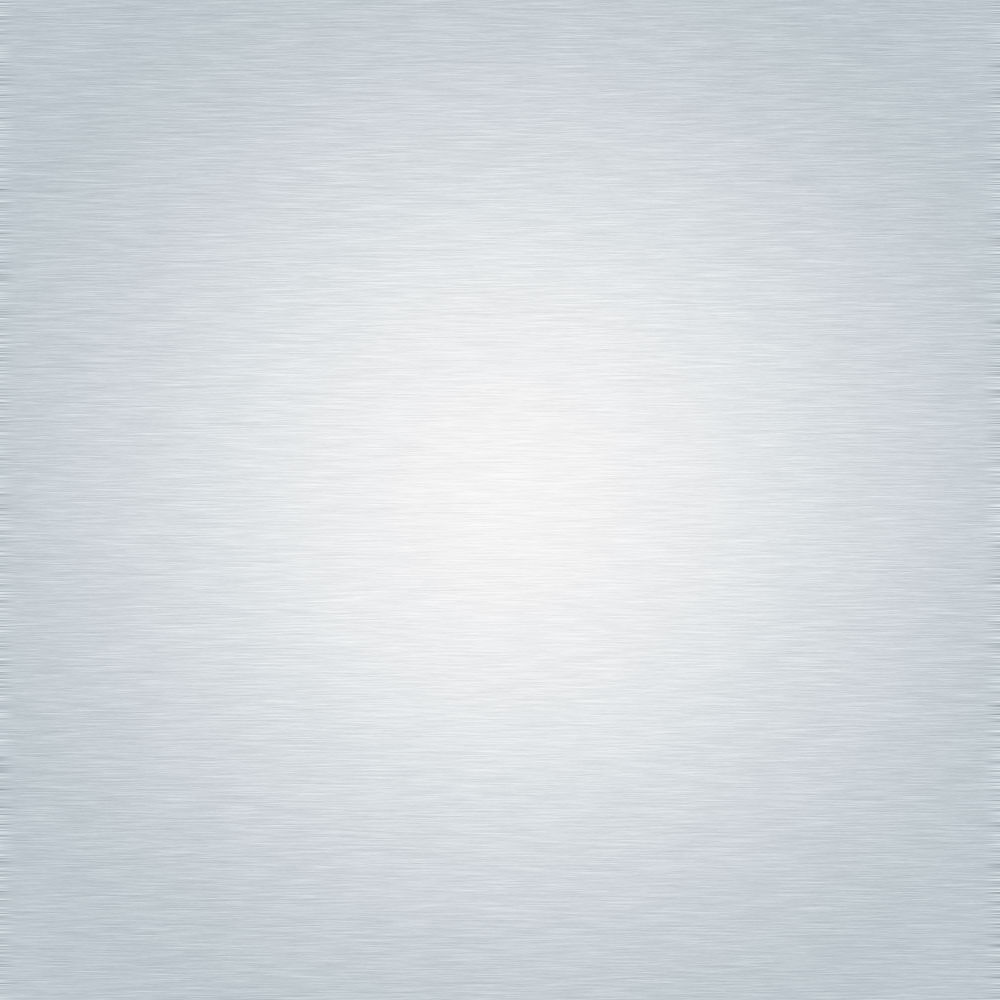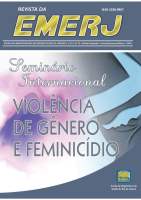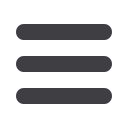

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 66 - 81, jan. - mar. 2016
67
de violencia o fraude en las motivaciones de esas mujeres para emigrar,
la gran mayoría de ellas - desde el Convenio Internacional de 1933 - pre-
sumieron su condición de víctimas, declarando irrelevante su consenti-
miento. En ese momento, había ya “razones” que permitían explicar esa
normativización del concepto de trata. El fantasma de la prostitución y la
obsesión por controlar la moralidad y la sexualidad femeninas, figuraban
en el ideario abolicionista que acabaría imponiéndose en los escenarios
internacionales. La trata era “el mal que la acompañaba”, según el cono-
cido Preámbulo del Convenio de Naciones Unidas de 1949, que aparecía
concebido como instrumento de lucha para erradicar cualquier clase de
prostitución, fuera consentida u obligada, desconociendo que en los pro-
cesos migratorios que emprenden las mujeres, el comercio sexual puede
ser un objetivo explícito, un instrumento ocasional o también, desde lue-
go, un destino obligado a causa de la marginación y los abusos.
Es significativo que este texto siga siendo, hoy en día, una referencia
global para las distintas regulaciones internacionales - y nacionales- sobre
prostitución y trata sexual. Por ejemplo, la última normativa europea so-
bre explotación sexual y su impacto en la igualdad de género que elaboró
el Parlamento Europeo en 2014 declara la prostitución – cualquier clase
de prostitución - como una forma de esclavitud sexual que perpetúa los
estereotipos de género con la idea de que el cuerpo de las mujeres está
en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo. Siguiendo lo que
ha dado en llamarse el “modelo abolicionista nórdico” – porque se ha im-
puesto inicialmente en Suecia, Noruega o Islandia - , se propone a los de-
rechos nacionales prohibir la demanda de servicios sexuales penalizando
a los clientes y liberando a las mujeres “prostituidas” de cualquier iniciati-
va represiva dada su condición de “personas especialmente vulnerables”
desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y
familiar. Una idea ésta de vulnerabilidad que está sirviendo de pretexto
para borrar las fronteras – tan imprescindibles en cualquier otro ámbito
normativo - entre lo coercitivo y lo voluntario, y que ha alcanzado en su
onda expansiva a otra de las caras del problema: la trata con fines de ex-
plotación sexual.
Uno de los Protocolos de Palermo de 2000 – el que se proponía
“prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas”, a partir de las pautas
establecidas por la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Orga-
nizado Trasnacional del mismo año – ya había mostrado su preocupación