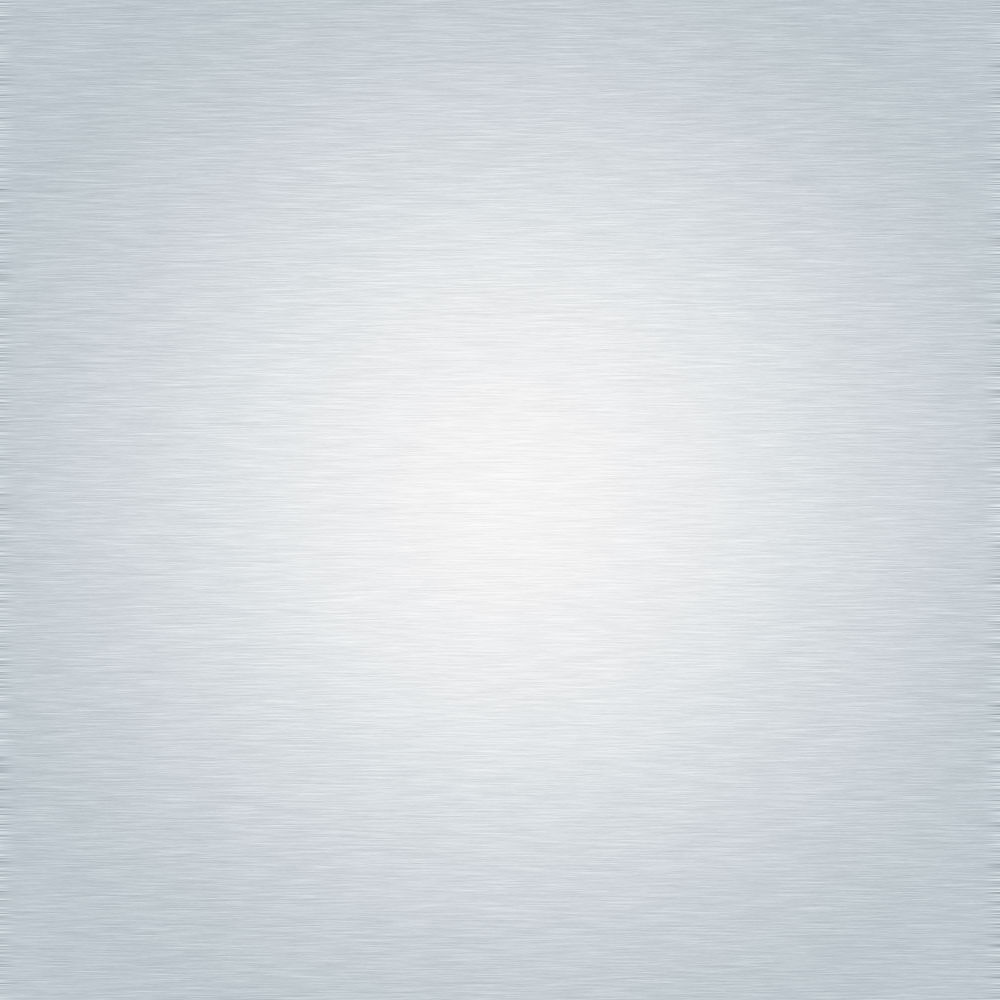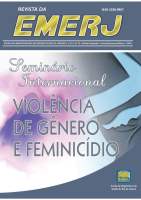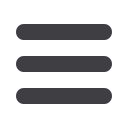

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 66 - 81, jan. - mar. 2016
68
por “las personas vulnerables a la trata” y había incluido, como uno de los
elementos definitorios de su forma coercitiva, el abuso de una situación
de vulnerabilidad, pensada “especialmente para mujeres y niños”, a los
que dedicaba una explícita mención. El feminismo abolicionista había ga-
nado, una vez más, su guerra contra la prostitución y contra la capacidad
de las mujeres para adoptar decisiones racionales sobre sus cuerpos y sus
vidas. La Coalition against Trafficking in Women consideraba que ni ellas
ni los menores podían consentir en viajar para trabajar en la industria del
sexo, por lo que si lo hacían, debían ser considerados como víctimas de
trata y objetos de “salvación”, por más que no hubieran sido sometidas a
ninguna clase de violencia, engaño o abuso (Maqueda, 2009).
De ese modo, trata y prostitución acabarían situándose en el mismo
plano de agresión a la dignidad personal y a los derechos más inalienables
de las mujeres. Habría una presunta violencia estructural – procedente
del patriarcado - que pesa sobre ellas y deja sin efecto el consentimiento
prestado: y si no hay prostitución libre, ¿cómo va a existir la libre volun-
tad de emigrar con ese fin? Son dogmas que se han ido instalando, sin
ambages, en la legalidad internacional, confirmando el peso simbólico de
la representación “trata/prostitución/sexualidad femenina”, en tanto que
orientadora de la acción institucional hacia un esquema de victimización
que aparece extremadamente peligroso porque prescinde del reconoci-
miento del derecho a la libre determinación de las mujeres (Gianmari-
naro, 2000). Una vez más se hace explícito el viejo mito simplificador de
las migraciones sexuales donde mujeres “jóvenes” e “inocentes” quedan
a merced de traficantes “insidiosos” y “perversos”, bajo el que se ocul-
tan muchos miedos y ansiedades, el miedo a los flujos migratorios que
invaden la nación, la imparable expansión capitalista y el terror a la in-
dependencia de las mujeres y a su sexualidad que se refuerza con esa
“mirada colonial” de las feministas occidentales orientada a perpetuar la
presunción de infantilismo y desvalimiento de las mujeres de las culturas
periféricas (Doezema, 2004). Así se construye el status de víctima de la
trabajadora sexual inmigrante. En el imaginario colectivo y en las leyes.
Es lo que se conoce como “lenguaje trafiquista” (Azize, 2004) que
simplifica la realidad en una suerte de dicotomía entre malos y buenos:
de una parte, las mafias criminales que engañan y explotan; de otra, las
pobres víctimas, presas del engaño y la explotación. No se admite prueba
en contrario, ni de lo uno ni de lo otro porque se trata de una estrategia