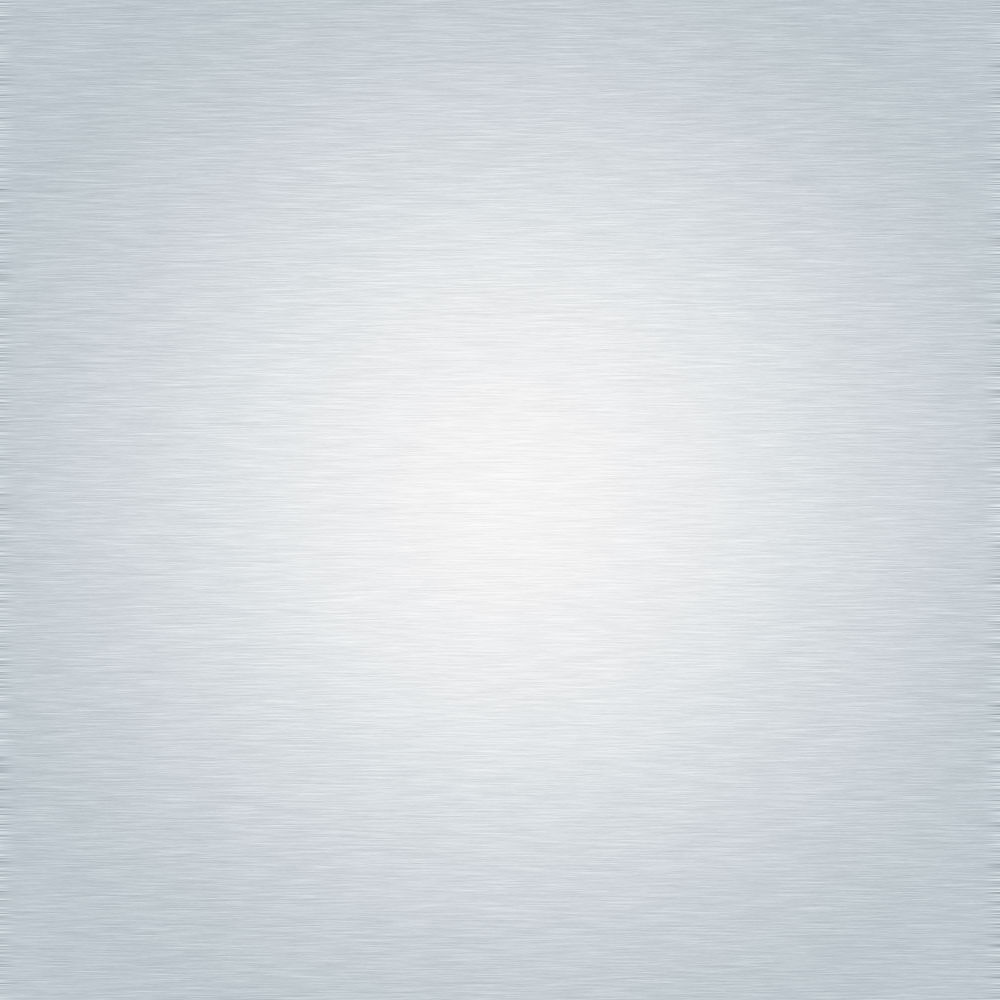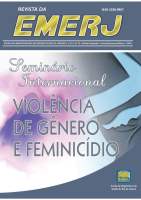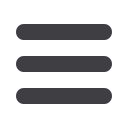
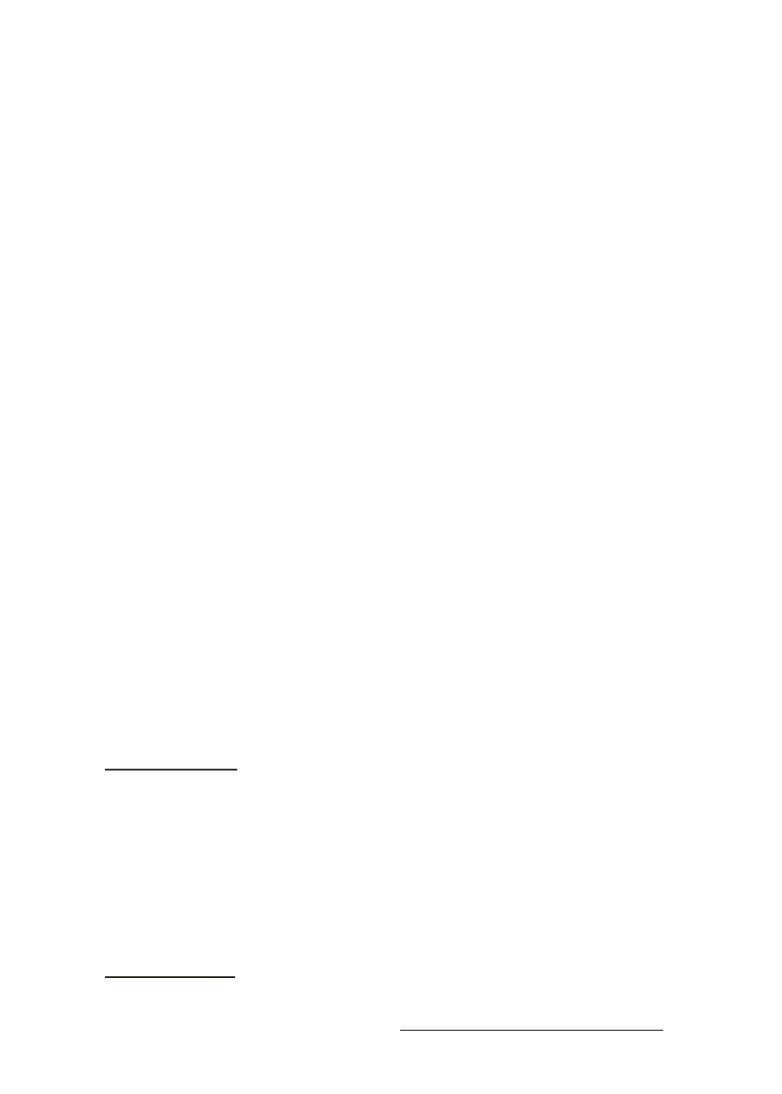
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 41 - 65, jan. - mar. 2016
59
colectiva que desarrolla el feminismo en este contexto no hace referencia
a “los hombres” como suma de individuos caracterizados por la pertenen-
cia al sexo masculino, sino a la sociedad en su conjunto, construida sobre
valores androcéntricos que colocan a las mujeres en posiciones más vul-
nerables a la violencia, una idea que no afecta en nada los presupuestos
penales de atribución de responsabilidad personal en función de la culpa-
bilidad del autor
65
. Pero aun así, está claro que ese factor estructural tan
necesario para dotar de especificidad a la violencia de género se resiente
cuando pasa por el tamiz de los principios penales y, por eso, aquella vul-
nerabilidad de las mujeres que en el discurso de género aparece asociada
a factores de discriminación producidos desde el propio sistema, en el
lenguaje penal se convierte en pura “fragilidad femenina”.
De este modo, el efecto positivo inmediato que puede esperarse de
las figuras género específicas – en términos de concienciación social - se
ve claramente contrarrestado por el reforzamiento de burdos estereoti-
pos de género nada compatibles con el fin último de deconstruir la es-
tructura patriarcal y los valores que la sustentan, empezando por la eterna
imagen de debilidad del sujeto femenino.
Pero las dificultades no acaban aquí. Dejando a un lado el plano
simbólico, las figuras género específicas plantean también un problema
importante de construcción típica que hasta ahora ninguna legislación ha
conseguido resolver de manera convincente. Me refiero a cómo definir en
la ley penal los comportamientos constitutivos de violencia de género en
términos que resulten aceptables para cumplir con las estrictas exigencias
del principio de legalidad
66
. El problema reside en que el concepto sobre
el que se ha basado toda la explicación de la violencia de género se mue-
ve en un plano teórico distinto al que es propio de la ley penal, un plano
en el que los fenómenos se describen por las causas que les dan origen
65 Porque la idea de responsabilidad colectiva se mueve en un plano de razonamiento distinto de aquél en el que se
realiza el juicio de culpabilidad propio del Derecho penal. Lo que se quiere decir con aquella referencia es que la vio-
lencia de género es algo más que un estallido puntual de violencia entre dos personas. Es el fruto de unas pautas de
comportamiento profundamente arraigadas en la sociedad y compartidas, de un modo u otro, por todos. De ahí la
responsabilidad colectiva por la posición de vulnerabilidad en la que esas pautas de comportamiento social colocan
a las mujeres. Esto demuestra que la violencia de género tiene un fuerte componente discriminatorio derivado de la
exclusión o subordinación del sujeto femenino en la estructura social, de donde se sigue que los ataques a su vida,
salud o libertad en un contexto de violencia de género suponen algo más que la lesión de esos bienes jurídicos: ata-
can también, y de forma muy significativa, a su dignidad como personas (así STC 59/2008, 14/05/2008). Como se ve,
se trata de un razonamiento totalmente independiente de los requisitos que prevé el Derecho penal para imputar
un hecho a un sujeto culpable, que en nada deberían cambiar cuando se juzga un caso de violencia de género. Cosa
distinta es que resulte complicado circunscribir el concepto mismo de violencia de género siguiendo las exigencias
del Derecho penal. Pero de eso hablaremos luego.
66 Llama la atención sobre este problema, TOLEDO VÁSQUEZ,
Femicidio/Feminicidio
, cit., p. 197 y ss.